El contrato social, un pacto por el bien común
Antes de que existiera cualquier tipo de organización, los seres humanos vivían en un estado de naturaleza. Cada persona podía quedarse con lo que estuviera a su alcance y el único límite era la fuerza para defender lo que ya tenía o para quitarle a otro lo que había tomado. El de más poder podía someter a los demás según su antojo. Por eso surgió la necesidad de crear acuerdos que definan derechos, establezcan deberes y fijen sanciones.
En 1762, el escritor y filósofo Jean Jacques Rousseau publicó su obra El contrato social. Allí describe una utópica vida en comunidad en la que cada persona entrega su fuerza y su poder a los demás y recibe garantía de que es dueña de lo que tiene. Ningún integrante está dominado por otro y todos gozan de las mismas posibilidades para ejercer sus derechos. El pacto se basa en la ayuda y la comprensión, al tiempo que intenta prevenir conflictos, moderar la satisfacción de ambiciones particulares y alcanzar el bienestar común.
El contrato social es el primer acto por el que se crea un cuerpo político inseparable que solo se guía por la voluntad general. Eso no quiere decir que todas las personas piensan de la misma manera, sino que los consensos son el resultado de amplias discusiones en las que se tienen en cuenta diferentes puntos de vista. Al legislador le corresponde sondear el contexto, pues cada pueblo tiene condiciones específicas, comprender lo que es conveniente para todos, captar lo que dicta la voluntad general y enseñar el camino para obedecerla. Las leyes pueden ser de tres tipos. Unas son las políticas, que establecen principios fundamentales y determinan el funcionamiento del Estado. Otras son las civiles, que regulan las relaciones de tal manera que cada miembro sea libre, pero sin afectar el bienestar de los demás. Y las terceras son las penales, que castigan a quienes actúan por fuera del orden jurídico.
También hay una cuarta ley, la de la opinión pública, y es más valiosa que cualquiera. No está escrita, pero existe en la conciencia de cada persona y se encarga de preservar las costumbres. Mientras otras normas se vuelven obsoletas con el tiempo, esta se renueva diariamente para convertirse en la auténtica constitución del Estado. Tiene tal fuerza, que es capaz de sobreponerse a la autoridad y de transformar comportamientos por medio de la censura. Por eso, si se busca corregir las conductas de la gente, se debe cambiar su forma de pensar.
Cuando el Estado funciona correctamente para alcanzar el bienestar común, no hay contradicciones ni diferencias políticas y no se requiere abundancia de leyes. La felicidad de todo el cuerpo político supera la individual y las personas están más pendientes de los asuntos públicos que de sus ambiciones. En cambio, si el sistema falla, el pueblo pierde el entusiasmo en participar y la sociedad no se guiará por la voluntad general, sino por la de unos pocos. Así, el Estado disminuye fuerza, aflora el egoísmo, los grupos con intereses particulares se imponen sobre los demás y nacen la corrupción, la vanidad y la avaricia. En este escenario, se excluyen opiniones minoritarias, los ciudadanos rompen el vínculo que los une y cada uno se limita a seguir sus propios impulsos. Además, las leyes dejan de perseguir fines que favorezcan a toda la comunidad y se limitan a otorgar beneficios a algunos cuantos con poder.
Una constitución es eficaz cuando la acata completamente toda la sociedad. En cambio, si hay quienes se apartan de ella y justifican la inequidad, la sumisión y el conflicto, el Estado convulsiona, el contrato social se rompe, las leyes desfallecen y todos vuelven al estado primitivo.




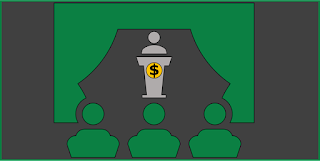



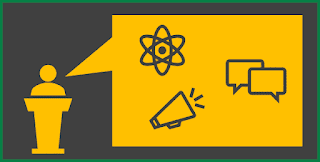


Comentarios
Publicar un comentario