Historia concisa del periodismo como oficio, profesión y ciencia social
La incertidumbre agobia a los seres humanos. Cuando conocen lo que pasa a su alrededor, creen que tienen control sobre lo que pueda ocurrir, confían en sus decisiones y se sienten más seguros. Tal vez sin darse cuenta, buscan una manera de protegerse de lo que no es familiar para ellos. Están más tranquilos con lo habitual porque da certeza del destino. Por eso, tienen un impulso natural que los lleva a buscar información permanentemente.
Aquel miedo a lo incierto hizo que en las sociedades primitivas aparecieran personas dedicadas a averiguar detalles de acontecimientos que podrían afectar la vida de la comunidad. Dichos encargados de indagar y contar sus hallazgos son lo que hoy se conoce como ‘periodistas’ (Pena de Oliveira, 2009).
Un oficio antiguo
En diferentes momentos de la humanidad han existido personas que asumieron de forma empírica la función de contar historias para informar a los demás sobre hechos de la realidad. El oficio de narrar surgió porque las poblaciones ancestrales necesitaban enterarse de lo que ocurría en otras aldeas cercanas. Luego, evolucionó para cumplir otras funciones como educar, explicar el mundo, dejar registros de momentos históricos y cuestionar a quienes tienen poder político o económico.
Las comunidades arcaicas tenían un apetito natural por conocer lo que pasaba en los caseríos vecinos. Satisfacían esta necesidad a partir de las historias que contaban personas dedicadas a obtener información sobre lo que ocurría en cada poblado para correr velozmente hacia otros pueblos a comunicar su versión de los acontecimientos. Los que se encargaban de esta actividad desarrollaban las destrezas de escuchar y relatar a partir de las situaciones que vivían diariamente y de los consejos que les aportaban quienes llevaban más tiempo en esta labor. Desde entonces empezó a gestarse el oficio de narrar (Kovach y Rosenstiel, 2022).
Con el paso del tiempo, en las sociedades se popularizaron dos clases de narradores. Unos eran lugareños que permanecían su vida entera en el territorio donde nacieron y con los años conocían detalles de lo que ocurría allí. Otros eran peregrinos que contaban historias de los alejados sitios que visitaban. El factor común de los relatos que transmitían tanto los sedentarios como los viajeros era que dejaban moralejas, o sea que gracias a ellos la gente aprendía de las experiencias ajenas. Sus públicos los percibían como sabios (Benjamin, 2010).
En la antigua Grecia, unos 500 años antes de Cristo, las narraciones cumplían diversas funciones. Por un lado, eran una forma de dejarles lecciones a los niños y de explicar lo que ocurría en el mundo. Los textos clásicos de filosofía escritos en aquel entonces utilizan a menudo mitos para ilustrar asuntos esenciales de los seres humanos como la moral, la ética y la política. Fuera de eso, por las plazas de mercado deambulaban personas que hacían circular historias de amor o sobre las decisiones del Senado. En las esferas de poder, también había narradores encargados de informar sobre victorias militares o decisiones políticas. Cada vez que Alejandro Magno salía a una batalla, llevaba entre su tropa a personas encargadas de escribir el relato de sus hazañas para resaltar su imagen ante el pueblo (Barrera, 2004).
De narradores a reporteros
En el Imperio Romano, la narración se volvió un oficio con ánimo de lucro. Quienes ejercían cargos de poder en aquel entonces les pagaban a informantes para que los mantuvieran al tanto de los asuntos que tenían que ver con sus negocios. También había noticieros, que eran personas dedicadas a escribir diariamente actas sobre lo que ocurría en la política, la sociedad y el Senado (Barrera, 2004).
En la Edad Media desaparecieron las historias escritas porque los reyes de ese entonces prohibieron la circulación de documentos. Sin embargo, los narradores encontraron nuevas formas de contar sus relatos en canciones. Los juglares o cantores de gesta viajaban de pueblo en pueblo y entonaban coplas cuyas letras se referían a hechos (Barrera, 2004).
Durante el Renacimiento los narradores volvieron a redactar. Eran personas que contaban historias a cambio de dinero y fundaron las bases del periodismo como oficio. El italiano Pietro Aretino reunió en aquel entonces las condiciones que incluso hoy tienen los reporteros. Él era una persona del pueblo, hijo de un zapatero. No fue a la escuela, pero aprendió a leer y escribir por su cuenta. Desarrolló talento literario y sus textos se volvieron tan populares, que la gente pagaba por ellos. Se dedicó a divulgar periódicamente información que cuestionaba a miembros de la monarquía, de la Iglesia y a poderosos comerciantes. A pesar de que no venía de una familia influyente, se ganó el reconocimiento de quienes tenían mayor prestigio en ese entonces. Él ejerció aquel oficio con características que aún se conservan porque interpretaba la realidad, construía su propio relato, sus publicaciones tenían impacto en la sociedad y recibía remuneración por su trabajo. El periodismo, como existe hoy, empezó en el Renacimiento (Barrera, 2004).
El poder de la información
Después del Renacimiento, el periodismo siguió desarrollándose como un oficio. Bastaba con que una persona tuviera talento para escribir o hablar públicamente para ganar prestigio y credibilidad ante sus seguidores. En diferentes momentos de la historia, políticos, militares y comerciantes con poder notaron que aquello podía ser un medio para incidir en la opinión y en el comportamiento de la gente. No dudaron en usarlo para defender sus intereses (Barrera, 2004).
Durante la Ilustración, circulaban por las calles de París textos que contaban asuntos privados de los reyes y que se volvían a menudo temas de conversación. A principios del siglo XVIII, esas publicaciones elogiaban los lujos de la realeza. En un par de décadas, esta aprobación cambió. Los comerciantes de la época se cansaron de pagar costosos impuestos para sostener tales derroches. Por eso, divulgaron críticas respecto a lo que hacían los monarcas e ideas que convencieron a la gente de que había que acabar con el poder de quienes gobernaban en ese entonces. Los mensajes que circulaban por escrito, en canciones o por meros rumores, provocaron la rabia de la multitud y se desató la Revolución Francesa, promovida por los negociantes de la época (Darnton, 1997).
En la Primera Guerra Mundial, los militares que comandaban los ejércitos de Inglaterra, Francia, Rusia y sus aliados usaron el poder de la información para sacar ventaja sobre sus enemigos. Los oficiales llevaron a la prensa informaciones, algunas veces falsas, sobre atrocidades que cometían sus adversarios como producir jabones con cadáveres, quemar casas de civiles inocentes, abusar sexualmente de mujeres y desmembrar niños (Schulze, 2013).
Los reporteros transmitieron aquellas versiones sin verificarlas. Esa estrategia buscaba causar odio hacia los adversarios y lograr dos fines. El primero, persuadir a los jóvenes para ingresar al ejército a combatir el mal. El segundo, convencer a los ciudadanos de hacer aportes económicos para financiar sus tropas. La táctica funcionó. El bando que utilizó esta forma de manipular las comunicaciones logró el respaldo de más países, incluido Estados Unidos, y ganó el conflicto. Después, las personas que habían creído lo que informaron los periodistas se dieron cuenta de que las engañaron con noticias falsas y salieron a protestar en diferentes ciudades de Europa (Serrano y López, 2008).
Años más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, los militares perfeccionaron sus métodos de manipulación. Como sabían el poder que tenían las informaciones que recibían sus soldados y los ciudadanos, lo primero que hicieron fue imponer medidas de censura. Es decir, restringieron las publicaciones de los periodistas y tomaron control sobre los mensajes que divulgaban los medios de comunicación. Esta vez, contaban con la radio y el cine, dos nuevas tecnologías para aquella época. Las ventajas ahora eran dos. La primera, que no dependían tanto de los periódicos ni del suministro de papel y tinta, cuya distribución era limitada como consecuencia de los mismos combates. La segunda, podían llegarles a más personas en menor tiempo e incluso alterar sus emociones (Aragonés, 1998).
Políticos y comandantes de los ejércitos dictaban discursos que elevaban la moral de sus tropas y despertaban el respaldo de los ciudadanos. Además, usaron el cine y la fotografía para mostrar imágenes de las atrocidades que cometían los adversarios en el campo de batalla con el fin de desprestigiarlos y alentar el odio de sus pueblos contra ellos. La información se volvió una arma adicional en aquella guerra.
Profesionalización necesaria
Aquel evidente poder del periodismo contrastaba con la preparación de quienes ejercían el oficio. En la primera mitad del siglo XX, los comunicadores seguían aprendiendo su labor de manera empírica. Los propietarios de los medios de comunicación eran políticos o empresarios que utilizaban las publicaciones para defender sus intereses. Tenían en sus salas de redacción a personas que llegaban con el ánimo de contar historias y aprendían a hacerlo allí mismo.
Los periódicos, las emisoras y más tarde los noticieros de televisión tenían un ambiente intelectual y bohemio en el que la experiencia decidía los ascensos de reporteros, editores y jefes. Todos ellos les debían a sus patrones lo que sabían, su estabilidad laboral y la oportunidad de vivir de algo que ejercían con pasión. Los mismos dueños de las empresas dictaban los criterios para interpretar los hechos. La capacidad que tenía un periodistas para leer la realidad era limitada y a menudo necesitaba que alguien más lo hiciera por él (Unesco, 1958).
La Universidad de Misouri, Estados Unidos, creó en 1908 la primera escuela para formar periodistas profesionales. Al principio, pocas instituciones educativas siguieron aquel ejemplo. Es más, la idea de que los reporteros pasaran por salones de clase antes de salir a las calles a buscar historias tuvo opositores. La mayor resistencia estuvo en las mismas salas de redacción, conformadas por personas acostumbradas desde siempre a aprender con el trabajo diario. Los intentos por mejorar la actividad de los comunicadores no vinieron solo de la academia. A comienzos del siglo pasado también surgieron asociaciones que promovían la ética y la responsabilidad en la labor de informar (Unesco, 1958).
En 1956, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) citó a expertos y académicos para analizar la formación profesional de periodistas en 25 países. Este organismo internacional veía como una necesidad que quienes se dedicaran a comunicar en las sociedades democráticas pasaran antes por una preparación académica y lo justificaba así:
El bienestar de los pueblos depende de sus propias decisiones, tomadas libre y juiciosamente. El valor de estas decisiones depende del grado de información de los ciudadanos, y éstos sólo pueden estar informados en la medida en que los hechos y los acontecimientos les sean relatados de una manera exacta y completa. La calidad de la información depende de la comprensión, de los conocimientos, de las cualidades profesionales y del sentido de responsabilidad de los periodistas (Unesco, 1958, p. 14).
Según los aportes de los invitados a aquel encuentro, la tarea de las universidades es estimular el pensamiento de los estudiantes. Esto es esencial para los periodistas ya que su trabajo consiste en investigar, entender y explicar los acontecimientos que necesitan conocer los ciudadanos para tomar decisiones en las sociedades democráticas.
Esta labor implica ganarse la confianza del público, de manera que crea en la información que recibe y alimente su opinión con base en ella. El comunicador logra ese objetivo si demuestra que conoce bien el tema que aborda en sus informes y ofrece una versión completa de los hechos a partir de sus hallazgos. Por eso, los expertos que asistieron a la reunión de la Unesco insistieron en la necesidad de que los reporteros complementen lo que le enseña su experiencia en las de redacción con los aprendizajes que reciben en aulas de clase.
Para la segunda mitad del siglo XX las facultades de periodismo se volvieron algo común en todo el mundo. En general, los currículos empezaron a incluir asignaturas enfocadas en enseñarles a los estudiantes las implicaciones que tiene la información en la sociedad, de manera que el futuro profesional comprendiera las consecuencias de su trabajo (Unesco, 1958).
A pesar de los argumentos que justifican la formación académica de los periodistas, aún existe el debate entre definir su labor como un oficio o una profesión. Para Real-Rodríguez (2021, p. 21) “resulta fundamental formar a los futuros periodistas en el sentido de su profesión, ayudarles a reflexionar sistemáticamente sobre el servicio social que prestan, y cómo ha de ejercerse el periodismo, con todas las exigencias éticas y deontológicas que conlleva”. Por su parte, Hessling concluye:
Más que una dicotomía, lo que hay entre las ideas de oficio y profesión es una complementación. El asunto es que el periodismo es un oficio en tanto se trata de una ocupación que se ejercita con regularidad, que para realizarse de modo ético debe efectuarse con profesionalismo (2022, p. 8).
Independiente del punto de vista, el ejercicio del periodismo exige tener claridad respecto a su papel en las sociedades democráticas. Es imprescindible que quien asuma la labor de informar tenga suficientes conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar un trabajo de manera responsable y que inspire la confianza del público.
Periodismo y ciencias sociales
La entrada del periodismo a la academia no fue fácil. Tuvo que ganarse poco a poco el reconocimiento de intelectuales que lo consideraban como una campo de estudio menor dentro de las ciencias sociales.
Aquel desprecio se debía a que, por ser una disciplina nueva, no contaba con teorías, publicaciones ni trayectoria, como las que ya habían acumulado las otras ramas de mayor tradición. De hecho, las primeras escuelas de periodismo no contaban con profesores capacitados en pedagogía ni en investigación académica. Por lo tanto, la educación estaba a cargo de periodistas que habían aprendido el oficio de manera empírica y, así mismo, lo enseñaban en las aulas (Unesco, 1958).
Los intentos por sistematizar conocimientos sobre esta materia se concentraron en definir los géneros periodísticos para categorizar las maneras de publicar la información. El foco era el trabajo práctico de los estudiantes, pero no era suficiente para aprender a interpretar hechos y entender el impacto de su labor en la sociedad (Di Palma, 2015).
Mientras los programas académicos de periodismo maduraban, algunas universidades mantuvieron la formación práctica y la complementaron con asignaturas opcionales de las demás ciencias sociales (Unesco, 1958).
La sociología proporcionó herramientas para entender dinámicas y cambios de las comunidades que influyen en la producción y recepción de noticias. La ciencia política ayudó a contextualizar el poder y su función en el Estado. La historia proporcionó fundamentos para comprender el contexto de eventos y fenómenos actuales. La antropología contribuyó con herramientas para analizar las culturas y las prácticas sociales en diversos entornos culturales. El derecho dotó a los estudiantes de conocimientos sobre leyes, libertades y deberes para ejercer el periodismo responsablemente.
Otras facultades de periodismo, en cambio, se fueron al extremo de dictar cursos meramente teóricos, pero fueron objeto de críticas porque sus egresados salían al campo laboral sin habilidades para desarrollar su trabajo. Este panorama les enseñó a las escuelas que sus planes de estudio debían tener equilibrio entre teoría y práctica, de manera que los reporteros adquirieran una formación integral (Unesco, 1958).
Un tema de estudio
La presencia de las escuelas de periodismo en las universidades despertó el interés de científicos de otras áreas que quisieron llenar el vacío que tenía esta profesión en investigación académica. Sociólogos, historiadores, psicólogos, antropólogos, economistas, abogados y politólogos sintieron deseo por analizar los efectos del periodismo en las personas y en la sociedad.
Los periodistas son los intermediarios entre lo que pasa en el mundo y el público. Tienen el privilegio de decidir los hechos que conoce la sociedad, la forma de contarlos y la manera de entenderlos. La lectura que ellos hacen de los acontecimientos y las palabras o el tono que utilizan para narrarlos se vuelve un referente para que los ciudadanos formen sus opiniones. La manera de elaborar los mensajes puede crear una representación positiva o negativa respecto a determinados grupos de población. Así, logran moldear la realidad y crear estereotipos, que son las imágenes que construye la mente respecto a las demás personas con base en la información que llega al cerebro. (Lippmann, 1997).
Además, el periodismo tiene la responsabilidad de entregarles a los ciudadanos la información que requieren para dirigir sus destinos. Las personas se comportan de acuerdo con la forma en que piensan, pues sus acciones reciben la influencia de sensaciones, creencias, ideas y principios (Hobbes, 2015).
Cuando el periodismo alimenta los puntos de vista de sus públicos, bien sea porque refuerza opiniones existentes o al crear otras nuevas, impacta en sus conductas. Así, no solo informa respecto a hechos, sino que estimula comportamientos de la gente porque influye en la manera como esta interpreta y responde a las situaciones que se presentan en la cotidianidad.
Asimismo, es una vía para reforzar la unidad de los ciudadanos porque explica los acontecimientos que afectan el bienestar de una comunidad y así activa debates para lograr consensos. Además, cuando las historias resaltan características de la sociedad, refuerzan la identidad que define a sus integrantes (Duplatt, 2006; Kovach y Rosenstiel, 2022).
En el contexto democrático, el periodismo actúa como guardián de la participación ciudadana y la limitación del poder porque vigila a quienes ocupan posiciones de autoridad. Esto implica exponer actos de corrupción y abusos que afectan el bienestar social. (Kovach y Rosenstiel, 2022).
Estos impactos del periodismo en la vida pública motivaron investigaciones académicas desde la sociología, la psicología, la antropología, la historia, la ciencia política y el derecho. Aquellos estudios enriquecieron las perspectivas sobre el papel de la comunicación en la democracia. Las conclusiones derivadas de dichos análisis le dieron solidez a la formación universitaria de los reporteros.
Gracias a estos insumos investigativos los futuros profesionales del periodismo pueden comprender mejor la necesidad de ejercer con ética una labor que trae consecuencias en la vida de personas, comunidades y países enteros.
Finalmente, el periodismo encontró su espacio en la academia y recibió la bienvenida de sus hermanas mayores, que son las demás ciencias sociales.
El periodista, un científico social
La integración del periodismo con las ciencias sociales enriqueció la manera de interpretar los acontecimientos, explicar los sucesos desde diversas perspectivas y contextualizar las relaciones entre quienes integran una comunidad. La formación académica les permitió a los comunicadores adoptar métodos de investigación. Al igual que los científicos, los reporteros empiezan sus indagaciones a partir de lo que ven que pasa en el mundo. Cuando algo llama su atención, suponen una justificación para lo que ocurre. Luego, recogen detalles que les permitan entender los acontecimientos. Finalmente, revisan sus hallazgos y deducen si sus sospechas eran acertadas.
Las ciencias sociales acuden normalmente a diferentes maneras para establecer contactos con las comunidades que analizan. Algunas de estas formas son entrevistas, encuestas, grupos focales, conversatorios o cualquier otra manera de acercamiento con las personas que determine el investigador. Igualmente, es clave la consulta de documentos que aporten contexto, teorías, definiciones o conceptos sobre el tema de estudio.
El periodismo como parte de las ciencias sociales recurre a métodos, técnicas, herramientas o instrumentos para recoger información y contar los hechos según diferentes puntos de vista.
Para las ciencias sociales, los actores son personas o instituciones capaces de incidir en la vida de la comunidad. Normalmente, pueden ofrecer conocimientos que ayudan a entender lo que pasa en los grupos de individuos, tienen la confianza de sus miembros y pueden convocarlos a dialogar.
Cuando el periodista actúa como científico social, no se conforma con la versión de la realidad que ofrecen fuentes oficiales o que ocupan cargos del poder. Además de escuchar aquellos puntos de vista, busca a los otros actores en las comunidades para tener una mirada más amplia de los acontecimientos.
La cotidianidad de los grupos sociales es dinámica. En un mismo territorio interactúan diferentes personas con diversos objetivos políticos, culturales o económicos que a veces coinciden en sus fines y, en otras oportunidades, difieren. Cada ámbito configura un proceso que involucra a diferentes actores y produce conflictos o situaciones que pueden intervenir en el bienestar del resto de la comunidad.
El periodista que tiene formación en ciencias sociales tiene la capacidad de identificar los diferentes procesos locales y entender su relación con otros nacionales e incluso globales. Esta comprensión es fundamental para que pueda explicar las causas y consecuencias de los hechos a partir de todas las perspectivas que implican.
En los procesos que viven las comunidades aparecen diversas formas de entender la realidad. Esto es lo que conocemos como discursos y sirven para crear identidades y proyectos comunes entre diferentes personas.
Los métodos, las técnicas y las herramientas de las ciencias sociales son útiles para que el periodista se aproxime a las maneras diversas de pensar y dialogue con ellas. Esto le permite informar más allá de los discursos que dictan los poderes político y económico, así como tener una mayor cercanía con colectivos de personas que pueden ofrecer perspectivas alternativas sobre un mismo acontecimiento.
Actualmente, quienes se encargan de esta labor deben cumplir cuatro tareas básicas. La primera es obtener detalles sobre los hechos. La segunda es estudiar los datos para entender lo que pasó. La tercera es interpretar la información para construir una historia que explique los acontecimientos. Y la cuarta es difundir el relato compuesto a partir del análisis y la investigación (Gomis, 2008).
Así, el periodismo conserva algo de oficio, porque perfecciona su ejercicio con la práctica diaria. Es una profesión, porque recibe insumos de la academia que promueven el trabajo con ética. Y se aproxima a las ciencias sociales porque es objeto de estudio y puede aplicar métodos investigativos propios de otras disciplinas.
Referencias
Aragonés, L. M. (1998). Medios de comunicación social: Influencia en los conflictos armados. Boletín de Información, 255, ISSN 0213-6864.
Barrera, C. (2004). Historia del periodismo universal. Ariel Comunicación. Barcelona.
Benjamin, J. (2010). El narrador. (P. Oyerzun, Trans.). Metales pesados. Santiago de Chile. (Trabajo original publicado en 1936).
Darnton, R. (1997). Canciones, chismes y libelos, o los medios de información del siglo XIII. El Correo de la UNESCO: una ventana abierta sobre el mundo, 50, 6, pp. 14-17.
Di Palma, G. (2015). Introducción al periodismo: prensa gráfica, radio y TV. Editorial Brujas: Córdoba.
Duplatt, A. E. (2006). Periodismo narrativo. Otra forma de explicar el mundo. Revista patagónica de periodismo y comunicación, nro. 10. Recuperado de: https://www.narrativas.com.ar/periodismo-narrativo-otra-forma-explicar-mundo/
Gomis, L. (2008). Teoría de los géneros periodísticos. UOC Press.
Barcelona
Hessling Herrera, F. D. (2022). Concepción triádica del periodismo: discurso, lex artis y relaciones sociales de producción. Question/Cuestión, Nro.72, Vol.3. ISSN: 1669-6581. DOI: https//doi.org/10.24215/16696581e711
Hobbes, T. (2015). Leviatán. Bogotá: Skla.
Kovach,B; Rosenstiel,T. (2022). Elementos del periodismo: lo que los periodistas deben saber y el público debe esperar. (A. I. Fernández, Trans.). CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas: Cuidad de México.
Lippmann, W. (1997). Public Opinion. Free Press Paperbacks. New York.
Pena de Oliveira, F. (2009). Teoría del periodismo. Alfaomega. México D.F.
Real-Rodríguez, E. (2021). Periodismo ético y deontológico: ¿Ser o no ser profesión? He ahí la cuestión. En E. Real-Rodríguez (Coord.), Comunicando lo esencial en la esfera pública: La ética y la Deontología como garantía de la función social de los Media y sus profesionales (pp. 18-45). Fragua.
Schulze Schneider, I. (2013). Los medios de comunicación en la Gran Guerra: "Todo por la Patria". Historia y Comunicación Social, 18(0), 15-30.
Serrano, Y., & López López, W. (2008). Estrategias de comunicación militar y dinámicas mediáticas: ¿Dos lógicas contradictorias? Diversitas, 4(2), ISSN 1794-9998.
Unesco. (1958). La formación de periodistas. Estudio mundial sobre la preparación del personal de información. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135346


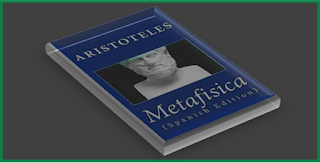

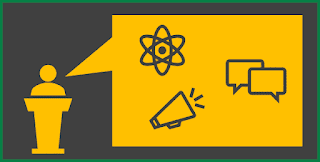

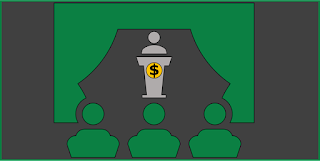



Comentarios
Publicar un comentario